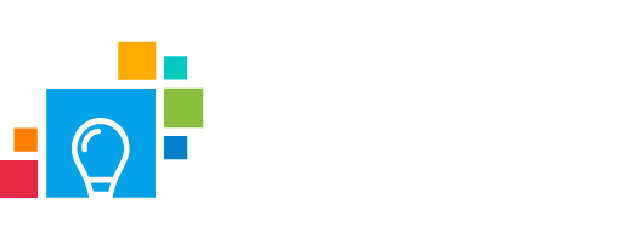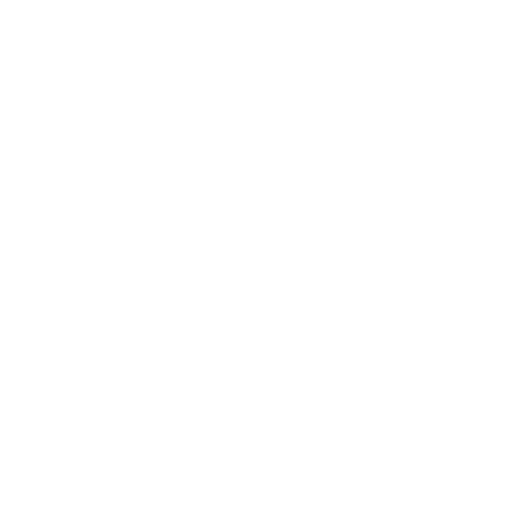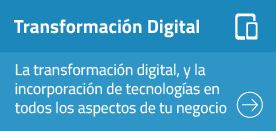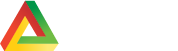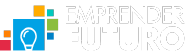SaboreArte Chiquitos, un viaje a los sabores de San José, origen de Santa Cruz

La serranía de Chiquitos donde nació Santa Cruz. Foto: Juan Delgadillo
EL DEBER fue parte de una experiencia que conecta no solo la gastronomía tradicional chiquitana, sino los saberes de las comunidades y el tejido de una historia viva. La ruta nutre al visitante con las tradiciones de esta tierra.
Parecía un ritual a plena luz del día. Tres jóvenes salieron con un urupé (un cedazo circular tejido con hojas de palmera) y cuatro velas que fueron colocadas en una mesa donde cabían al menos 20 personas. Allí mismo había vainas de cupesí, no en estado natural, sino tostadas a manera de decoración, porque el producto estrella eran los brownies hechos con harina de ese fruto silvestre. ¡Todo un majar! Los productos citadinos estaban demás en San José.
Esa fue la bienvenida a la experiencia de ‘Saborearte’, una iniciativa gastronómica y turística para fortalecer la llamada economía naranja en la Chiquitanía.
Así, el viaje a los sabores continuó con un almuerzo de cuatro pasos. Entre los asistentes, muchos de ellos no tan familiarizados con los términos del arte gourmet, la experiencia fue totalmente nueva.
Luego sirvieron en una tutuma chiquitana trozos de mango con miel, además de una tapita, cuya base era cascara del fruto de jacaranda con mermelada de aceituna morada dulce. Los otros dos platos eran la sopa de crema de plátano y la sopa tapada. El postre fue un arroz con leche con un toque de caramelo de miel, decorado con flores silvestres.
Alan Javier, un guía turístico que es parte la Escuela Taller de la Chiquitanía aseguró que la experiencia de los cuatro pasos pasa por tener una interrelación entre el chef y el comensal, el visitante o ‘posoka’ como llaman al huésped.
Historia
Tener la dicha de caminar por los senderos del origen de Santa Cruz no es poca cosa. El relato del guía turístico hace volar la imaginación retrocediendo más de 400 años, cuando los hombres montaban caballos con armaduras y espadas —jesuitas religiosos y jesuitas militares— además de indígenas chiquitanos armados con lanzas y puñal que defendían su territorio de la invasión española.
Además del viaje a los sabores de los orígenes de Santa Cruz, visitar San José de Chiquitos, que está a 276 kilómetros al este de la capital del departamento, representa la oportunidad de pisar la tierra donde se fundó la ciudad. A menos de cuatro kilómetros al sur de la capital josesana está Santa Cruz la Vieja, donde todo comenzó.
Además de los resabios arqueológicos en ese sitio hay un museo que nos habla de los vestigios de lo que fueron los cabildos, esas asambleas que se realizaban para tomar decisiones. Esta es una práctica política que está vigente.
Además, el guía aclara. “En San José de Chiquitos no se dio la primera fundación, sino la fundación de Santa Cruz”. Allí nació este pueblo y, claro, solo se puede nacer una sola vez en la vida. La partida de este nacimiento está fechada el 26 de febrero de 1561. El capitán Ñuflo de Chávez, fue quien eligió el nombre por la semejanza de sus serranías y en honor a la ciudad donde nació, en Extremadura, España. Santa Cruz, ahora conocida como Santa Cruz la Vieja, estuvo habitada en ese sitio por 40 años.
Desde su fundación, hubo otras dos traslaciones de habitantes; la primera entre 1596 y 1604. Los pobladores dejaron la serranía hasta donde hoy se encuentra el Santuario de Cotoca. Luego, en 1622, el poblado se mudó hasta arroyo de El Pari, a orillas del río Piraí, donde estaba el pueblo San Lorenzo de la Frontera, con el cual se fusiono, pero conservando el nombre de Santa Cruz de la Sierra. De ahí que la catedral conserva el nombre de San Lorenzo.
Rutas turísticas
El museo de Santa Cruz la Vieja fue fundado el 26 de febrero del año 2023, cuenta con tres salas de exposición permanente, donde se muestra de manera cronológica la historia, la arquitectura, la historia y la forma de vida de los primeros habitantes de Santa Cruz de la Sierra. En sus ambientes se recrea y respira la historia viva de un poblado que se extendió por más de 40 manzanas, con viviendas construidas sobre la base de muros de piedra. Había una plaza central abierta y rodeada por la iglesia y el templo jesuita, además del cabildo o casa de gobierno.
En el segundo ambiente se aprecia una gran colección de restos arqueológicos. El visitante tiene, además, la posibilidad de acceder a un informe complementario a merced de videos interactivos que ayudan a comprender de mejor manera la historia de la fundación de Santa Cruz.
“La siesta del posoka”
El agua de la caldera en el fogón ya estaba lista y los palos de curupaú estaban al rojo vivo en uno de los dos hornos de barro ya daban la temperatura ideal para cocinar las empanadas y el pan de arroz. Esta rutina es lo que se hace cada tarde en la casa de doña Juanita Tomicha, conocida no solo por sus horneados y su particular mate quemao, sino por su simpatía con la que trata a sus clientes.
“Aquí el que no hace su empanada de arroz, no come”, aseguró dona Juanita. El tono de su voz es más bien carismático; más que una orden, es una invitación para ser parte de esta experiencia culinaria y saborear los horneados. Ser parte de esta experiencia tiene que ver con la práctica del turismo comunitario en tierra josesana.
Pascana hamacas
Las pascanas son para descansar. En San José hay una muy particular donde se puede conocer el origen de las famosas hamacas chiquitanas. Es un sitio que los amantes de un buen descanso no pueden dejar de visitar.
Pero, además, en la casa de María Luz Faldin el proceso artesanal es completo. Las hamacas salen de un algodón cosechado, hilado y teñido; luego tejido al gusto del cliente. Al igual que las otras pascanas aquí no es la excepción. El ‘posoka’, como se conoce al visitante, trabajará en la elaboración de su propia hamaca en cualquiera de los dos telares o tejedoras que tiene doña María. La tarea es acompañada por un refrescante jugo de fruta de estación y deliciosos cuñapeses chiquitanos.
Pascana La Tranquera
“Soy artesano, cocinero, amante de la pintura, matemático y filosofo”. Así se presenta ante los ‘Posokas’ Luis Pari, más conocido en San José de Cchiquitos como Pitagoras. En su taller, este artesano no solo cuenta el significado de las máscaras de los abuelos chiquitanos, sino permite al visitante ser parte de esta experiencia.
Pitágoras, dentro su vasta carrera artística, también es el mentor de las famosas camisas chiquitanas las cuales se caracterizan por los estampados como la flor del patujú y otros que simbolizan a esta región chiquitana. Son prendas muy populares en la región.
La pascana Siete Familias
Por el nombre, uno podría imaginar una familia numerosa, pero no es así. Se trata del hogar de William y Anita Kehler, quienes elaboran quesos naturales, pero con técnicas muy modernas.
Anita explica que en el mundo existen más de 4.000 variedades de quesos que están aglutinados en siete familias y esto es lo que le da origen al nombre de su pascana, 7familiasdairy que está asentada en unas 100 hectáreas. En esa tierra cultiva el alimento para las vacas que dan la materia prima. A primera vista, el visitante queda impresionado por incursionar al agroturismo.
Ana Kehler propietaria de 7familiasdairy, fue una de las participantes del Programa de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación (PLEI 2024) desarrollado por la Fundación Emprender Futuro. Durante su participación en PLEI, la emprendedora adquirió habilidades y herramientas prácticas para su desarrollo empresarial, logrando además ser reconocida ante un jurado empresarial por desarrollar la mejor presentación de su negocio.
La casa del bastón
Es la sede donde líderes y autoridades de diferentes comunidades de San José de Chiquitos deliberan y toman decisiones, en el ámbito político, penal o civil. El cabildo también es la institución guardiana de las tradiciones y la cultura viva de esta región que se abre a los visitantes de bien.
Hotelería
San José de Chiquitos ofrece una variedad de hospedajes, entre ellos está el hotel Villa Chiquitana de cuatro estrellas. Cuenta con habitaciones dotadas de aire acondicionado y baños privados con vista panorámica a la serranía de San José. Está distante a cinco minutos a pie de la plaza principal; tiene áreas recreativas, piscina, biblioteca y hamacas al aire libre.
También está el hotel Sutó con habitaciones individuales y departamentos familiares y ambientes para todo tipo de acontecimientos sociales, según explicaron los responsables del negocio.
La oferta gastronómica, así como la experiencia comunitaria para el turista forma parte de la ruta ‘Saborarte’ de la que participó EL DEBER hace dos semanas.
La iniciativa está vigente desde una hace década con el fin de convertir los recursos turísticos en productos y servicios de calidad, de manera de beneficiar a los mismos pobladores que son parte del programa de los atractivos.
De hecho, los integrantes de la comunidad son quienes le dan valor a la visita con sus conocimientos tradicionales y ancestrales, así lo explicó Rubens Barbery, director del Centro para la Participación y el Desarrollo humano Sostenible de Santa Cruz (Cepad).
Completar la ruta es ideal para hacerlo en pareja o familia. Permite al visitante desconectarse, pero al mismo tiempo, enriquecer su conocimiento sobre las tradiciones y la historia de Santa Cruz.